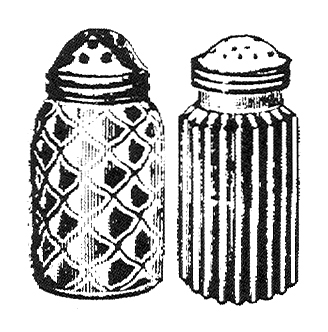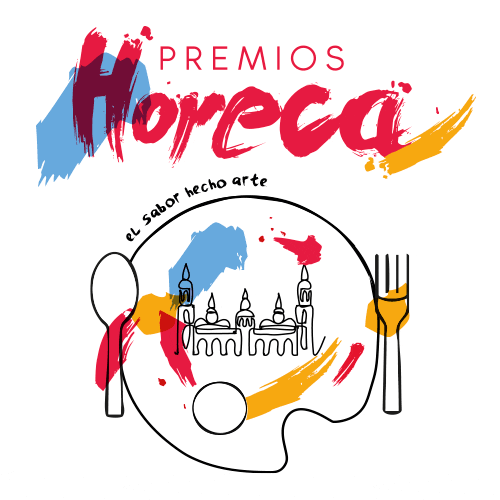El pasado miércoles comimos lamprea. ¿Ya mi que, pensará usted? De entrada, resulta interesante constatar que de diez comensales –otros se asustaron y ni siquiera acudieron− tan solo tres habían probado tan racial y clásico pez. Un plato a la bordelesa que bordó Manolo Roig –mil gracias−en el Cadillac, perteneciente al recetario clásico francés y gallego.
Sin embargo, los comensales sí conocían el pan bao, las salsas tailandesas y, por supuesto, toda suerte de sushis y sashimis, además de ser avezados elaboradores y consumidores de diversos ceviches.
Quiérese decir que algo está pasando, y nada bueno, en el panorama culinario y gastronómico español. Bien está que conozcamos y presumamos de cocinas exóticas –por más que algún cocinero especializado en ellas apenas se haya documentado a través de internet−, pero también deberíamos aplicar el mismo interés a las nuestras.
Volviendo a la lamprea, ya se sabe que es difícil de conseguir, pero tampoco abunda aquí la carne de Kobe y todos se lanzan a probarla. Mientras tanto las tortillas de hinojo, las sopas de bisalto, los chilindrones de verdad –guiso, no salsa−, el mismo congrio, los fardeles, van desapareciendo de nuestras mesas y barras.
Los jóvenes cocineros esferifican y espuman sin complejos, pero necesitan un tutorial para abordar un simple cocido o, no sigamos ya, un salmis, guiso tras un adobo en vino y la sangre del animal, que es como se cocina la lamprea. Proliferan los ternascos a baja temperatura, mientras cuesta encontrar un asado en su punto, jugoso y crujiente.
Será la modernidad o los tiempos líquidos, pero la cocina se está uniformizando, perdiendo unas raíces que le dotan de sentido y cercanía.
Y dado que se ha roto la cadena de trasmisión de sabiduría –la familiar y festiva− deberán ser los propios restaurantes, algunos al menos, quienes asuman el reto de mantener nuestra historia. En Francia así es, aquí…