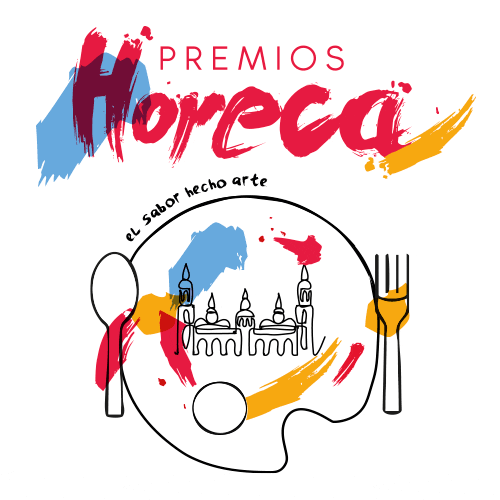En cuanto salimos del bar, echó a andar con rapidez, como siempre hacía. Casi le perdemos. Lo encontramos de casualidad, sentado en lo alto de las murallas romanas con la cara levantada al sol. Mira, parece Zorba el Griego, dijo Claude a su amiga en un tono que a pesar de mi poca experiencia supe interpretar. Parecía tan a gusto que nos limitamos a mirarle desde la acera sin decir palabra y sin atrevernos a subir.
Al cabo de unos minutos abrió los ojos nos pidió silencio con la mano, a pesar de que seguíamos callados y dijo.
–Vais mejorando en el arte de tapear–. Sus ojos decían lo contrario.
–Pero –añadió– habéis cometido otro fallo importante. Os habéis quedado mirando a los vencidos, esa pobre familia, en la lucha por la barra. Eso no es propio de gente educada. Hay que darles la espalda y concentrarse en las tapas, hacer como que no ha sucedido nada. Es una guerra secreta y terrible: cómo sí no puedes dar un codazo en las costillas a una anciana y seguir devorando como si nada. Subid aquí arriba conmigo, será mejor dedicar un rato a la teoría. Ha sido fallo mío el empezar a tapear sin explicaros nada. Es lógico que estéis perdidos y no hagáis otra cosa que el ridículo. Disculpadme, me he dejado llevar por vuestra vitalidad, sin tener en cuenta vuestros desafortunados países de origen. Me he descuidado, estoy envejeciendo. Muchacho, ve a la bodega de enfrente y pide un par de porrones helados, diles que son para mi. Luisito sabe la proporción de cerveza y limón que me gusta. Vosotras subid conmigo y disfrutad de la vista de Zaragoza tal y como los emperadores romanos la contemplaban.
En la Bodega Furruño prepararon con rapidez los porrones y me dijeron que si me llevaba a Carlicos nos invitaban. Este era un señor de unos cuarenta años de cabeza romana, calvo, miope, y bien vestido, pero que según me explicó el dueño de la bodega, había dejado de atender quehaceres e incluso conversaciones. Decidido a ocupar todo su tiempo en leer buenos libros. Explicó a quien le quiso oír, que le quedaba poco tiempo de vida para el número de libros que quería leer y la cifra de estos no dejaba de crecer y crecer.
Un día especialmente malo en el que le costó atravesar el paseo Independencia casi una hora por los encuentros con conocidos con los que se veía obligado a hablar del tiempo o de cualquier tontería, decidió dedicarse solo a leer y, en lo posible, no dirigir la palabra a nadie. Fue posible. No obstante, como le seguía gustando el contacto con la gente, pasaba el día leyendo en bares donde ocupaba una mesa por largas horas, a veces sin otra consumición que la que hacía al llegar, lo que era un problema para los bares pequeños como era el caso de la bodega. Así que era normal que fuera pasando de grupo en grupo, de bar en bar, de terraza en terraza, a lo largo del día.
Carlicos era una persona querida y no había perdido su cálida mirada. En ocasiones, cuando estallaban las risas entre la gente que le rodeaba, se podía ver que el también sonreía, incluso alguna vez levantaba la mirada del libro y soltaba un sonido ronco que recordaba vagamente a una risa.
Leía el día de nuestro encuentro una novela de Albert Camus, no recuerdo el título.
–¡Carlicos, qué alegría!– exclamó Martín Blasco una vez llegamos al pie de la muralla. –Sube aquí con nosotros, por favor–.
Carlicos levantó la mirada por un instante y sonrió contento de ver a Martín y de inmediato volvió al libro. No me quedó otro remedio que ayudarle a subir mientras con la otra mano sujetaba los dos porrones. Martín y las chicas me aplaudieron cuando alcanzamos la cima los cuatro: los porrones, Carlicos y yo. Martín me hizo sentar a su derecha y después de acomodar con cuidado a Carlicos, quien seguía leyendo con total atención, y darle un sonoro beso en la frente, echó un largo trago de uno de los porrones y se levantó con rostro serio, avanzó hasta el borde la muralla, y cuando parecía que iba a caerse, giró sobre si mismo con una agilidad más propia de un bailarín que de un señor que empezaba a asomarse a la vejez. Empezó a hablar y yo a traducir.
–Cómo os podría hacer entender que las tapas, el tapeo es la experiencia gastronómica más importante del mundo. ¿Cómo, Claude?, ¿cómo? Si has crecido en un país en el que se ahoga todo en salsas de mantequilla, ¿Como puedes apreciar la compleja sencillez de sabores y texturas de unas gambas cocidas? En España buscamos el sabor del producto, del buen producto, no lo maquillamos con pesadas cremas. Respecto a ti Jennifer, viniendo de Inglaterra, qué te puedo decir, además de que siento mucho que hayas nacido en ese aterrador desierto culinario, pobrecilla–.
–El tapeo –continuó– es todo lo contrario a vuestros comistrajos que, atados a una silla, os obligan a hundir la cabeza en el plato. El estar de pie y sin mesa te permite moverte con total libertad, esquivar aburridas conversaciones con la excusa de que quieres ver las tapas del otro lado de la barra.
–No se trata de atiborrarse de unos pocos alimentos como en vuestros países. Se trata de no atiborrarse comiendo una gran variedad de alimentos: marisco, verduras, embutidos, tubérculos, pescados, carnes, huevos. Todo lo que se os ocurra lo encontraréis y si sabéis seleccionar, de excelente calidad y recién hecho.–
–Pero esto, los ingredientes, la cocina, solo es una parte y ni siquiera la más importante del tapeo. Cómo haceros entender, que el tapeo no es solo comer las pequeñas maravillas que nos ofrecen, es también el trayecto de un bar a otro, ese alegre recorrer la ciudad, esas conversaciones que solo pueden originarse con el calor de las tapas y el frescor de las bebidas–.
Claude levantó el brazo y dijo:
–Es muy integguesante lo que cuentas, peggo mañana noss vamoss a Maggigg. ¿Cómo sabrgguemos encontrar un buen bagg de tapas?
–¿Qué es Maggigg?– me preguntó Martín.
–Madrid– le respondí, añadiendo que desde allí cogían el avión a Londres y así evitar su inevitable perorata contra Madrid como «Nido de malolientes ratas, políticos corruptos y funcionarios indolentes, únicos responsables de que Zaragoza no lidere el pais».
Martín, en cuanto pudo vaciar su mente de imágenes dantescas de Madrid, respondió a Claude que, en su caso, careciendo del olfato para distinguir un buen bar de tapas de uno malo, y sin conocer la ciudad, lo mejor que podía hacer era acercarse a la parte antigua y preguntar allí a no menos de treinta personas por el mejor bar de tapas.
–Empezad en el que resulte más nombrado. Para los siguientes bares, preguntad a los parroquianos del primero–.
–¿Qué pagggoquianos?
–Yo tenía un pequeño truco para distinguir no solo el que podía conocer buenos sitios de tapeo, sino que además podía ser una excelente compañía y viceversa, de quién tenía que huir sin hacer el más mínimo caso. Preguntaba cualquier cosa sobre Andalucía y quien saltará con una retahíla de tópicos contra los andaluces, dejaba claro que era una persona poco inteligente y, desde luego, incapaz de entender los placeres de la vida
–Entendido, gggacias, Andalucía preguntaggé y ahogga sino te impoggta volvamos a los bagges poggque estamos mueggtas de hambggre y sed.
Y eso hicimos, recorrimos un montón de bares de tapas hasta bien entrada la noche. Sé que puede resultar absurdo, pero hay una imagen que recurrentemente aparece en mi mente a pesar de los años transcurridos: Carlicos en la muralla justo antes de irnos y ya de noche, leyendo ayudado de una pequeña linterna. A veces tengo la impresión de saber porque esa imagen vuelve a mi mente tan a menudo…
CONTINUARÁ