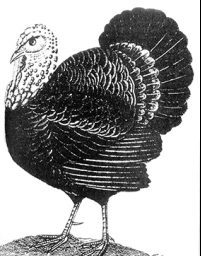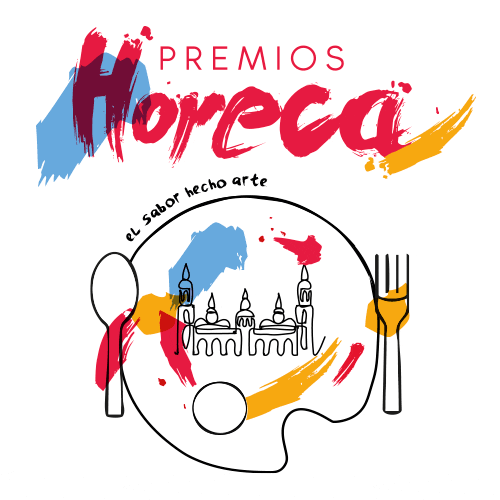Sábado, 4. Día vigesimosegundo
Al parecer, se puede salir aún sin mascarilla. Yendo a la compra –esta vez al super, hace falta papel, ya saben− me cruzo con un cofrade paseando al perro. ¿El capirote lo lleva por devoción o por precaución? Ciertamente es más elegante que mi bolsa de plástico, pero también un poco extremo, ¿cabrá por las puertas de la panadería?
Lleno el carro a voleo y pegunto a un empleado, con mascarilla, por la sección correspondiente. Tras la carcajada, me dice que ahí no venden, que se la ha dado la empresa y la tiene que lavar todas las noches en lejía. Por lo menos no me han mandado a dar vueltas por los pasillos.
Con algo más de práctica apenas rompo un par de guantes de plástico y media docena de bolsas para la verdura. Creo que llevo todo lo previsto, más inverosímiles pescados que me han colocado amable e insistentemente, pues parece que ha bajado el consumo. Solidariamente, también acopio ternasco. La madre sabrá qué hacer.
Lo sabe. Se extasía ante dos chicharros –muy frescos, me dijo el pescadero− y decide escabecharlos. Parece sencillo: rebozar en harina los lomos, freírlos y reservarlos. Pochar luego unos ajos y cebolla, añadir laurel –he comprado−, las hierbas a mano –tomillo ecológico− y, sí, al fin, pimienta en grano; por fin puedo usar mi fastuoso pimentero de palanca, último diseño, nada que ver con los molinillos, tan incómodos.
Vierte vino, vinagre y agua y lo deja cocer unos diez minutos. Huele de maravilla. Pero no se puede comer. ¿Por qué? Es un escabeche, hay que dejarlo reposar, al menos hasta mañana. Pensaba que harías paella, te he comprado de todo; o eso ha dicho el pescadero. El escabeche para el lunes santo, válgame Dios. ¿Y el ternasco? Al congelador, que no podemos comer carne hasta el Sábado de Gloria. Que no es hoy, sino el que viene. A dieta de carne.
Salimos del paso con unos garbanzos –de vigilia extrema, apenas un huevo duro para alegrar− y un revuelto de ajetes. Comida redundante, sí, pero es lo que tienen estos días vegetarianos. Manda huevos.
Por la edad o por el covid-19 este comienza a caer gente. No es que Aute fue mucho de mi cuerda, me aburre en general la música, es sabido, pero quién no ha tratado de ligar con sus canciones, que ya compiten en las redes con la del Dúo Dinámico.
Toca conexión por Skype. La dejo conectada con sus hijas –bastante hago con hablar con ellas todos los días por teléfono− mientras me refugio en la cocina, ahora que puedo. ¿Y si la sorprendo con unas torrijas?
Busco y encuentro, las de Michel Guérard, por supuesto. Pone dificultad media, pero no me fío, que la repostería es muy traicionera. Será porque hay que comprar ya hecho el brioche de molde y crema pastelera, que por supuesto no tengo.
Mientras la madre sigue charlando –a gritos, como si no tuviera el portátil delante− aprovecho para escaparme a la panadería pastelería de la esquina. ¡Bien! Les quedan brioches –oséase, pan dulce de origen francés, elaborado con huevos, leche y mantequilla, además de harina y levadura, claro−, pero no venden crema pastelera. ¡Maldición! Sin embargo, las cañas están rellenas de crema pastelera, ¿no?, pregunto. Sí claro. Pongámelas todas. No recuerdo cuánta hacía falta.
Estreno mi báscula amazónica. Un kilo de brioches, por lo que preciso 375 gramos de crema pastelera. Vacío las cañas, sí con los dedazos, que la jefa está ante la pantalla, y apenas me salen 200 gramos. Calculo y requiero únicamente 533,3333 gramos de brioches.
Los secciono, siempre con dos centímetros –medidos− de grosor, hasta lograr 528 gramos –vaya precisión− de rebanadas y doy un lametazo de un par de gramos a la crema para compensar las proporciones.
Bato la mantequilla con el tenedor –carezco de varillas− hasta que parezca una pomada, más o menos, y al ir a mezclarla con un huevo, una yema, las almendras molidas –sí, me acordé de reponerlas, pero no precisamente para aderezar más albóndigas− y ron Zacapa –como las de Mugaritz, toma ya−, recuerdo que el tercer brazo tiene una especie de varillas. Y varias velocidades, que nivel Maribel. Lo uso y homogeneizo según las órdenes. Reservo en la nevera.
Sigo. Mezclo huevos y azúcar –minipimer−, añado leche y nata líquida –más minipimer, qué gozada− y rasco las cáscaras, o como se diga, de la canela antaño destinada a sumergirse en varios cócteles. Meto las rebanadas para que se hidraten cual tersa piel y ¿dos horas de reposo? Mierda.
Me pilla mi madre en plena faena, decidiendo si reposo o no. ¿Cómo se apaga esto, hijo, que tus hijas hablan mucho?
¿Estás haciendo torrijas? Qué raras… Ciertamente no tienen una forma homogénea, sino que conforman diferentes figuras geométricas: ora un cuadrado, ora un polígono irregular, sin olvidar dos preciosos triángulos equiláteros. 528 gramos de figuras exactamente, antes de ser empapadas.
¿Te ayudo a freírlas? Si no hay más remedio…
Cuando ve que pongo mantequilla en la sartén, se acerca asustada: hijo, que eso no es aceite. ¿No te queda? Sí, mamá. Pues trae el de girasol, para que no de sabor. Me rebelo. Punto uno, no tengo aceite de girasol; punto dos, la receta es así, es francesa. ¿Qué sabe un francés de torrijas? Mamá, es uno de los mejores cocineros del mundo. Michel Guérard.
Sea por lo que sea, lo acepta y escurre las torrijas, sin perder la perplejidad ante su diversidad de formas. Marcamos por los dos lados, que es como se dice en las mejores cocinas, y las dejamos en la fuente.
Se lanza a por una. ¡Espera, que no están aún! Es verdad, la canela, ¿dónde está? Dentro mamá. ¿No la espolvoreas? No tengo canela en polvo. Pues machácala en el almidez. Tampoco tengo mamá, y están sin acabar.
Saco de la nevera la crema de almendra. Se zampa un cucharón, adiós a las proporciones. Distribuyo el resto por las torrijas, añado azúcar y comienzo a caramelizar con un mechero.
O no. La llama, por lo que sea, la antigravedad o vaya usted a saber, tiende hacia arriba, con lo que no calienta el azúcar. ¡Quién pensaría lo imprescindible que puede llegar a ser un soplete en la cocina!
Solución de urgencia. En la misma sartén. Espero a que coja temperatura, vierto un poco de azúcar, empieza a licuarse, echo, invertida, la torrija más fea, con la crema hacia abajo. Se descompone inexorablemente: la leche se escapa –mal escurrida, daños colaterales de la artrosis materna−, el azúcar se quema, la crema se difunde…
Fracaso total. Mientras me lavo las manos, de espaldas para no mostrar mi impotencia, escucho a mi madre: raras ya son, pero están de muerte.