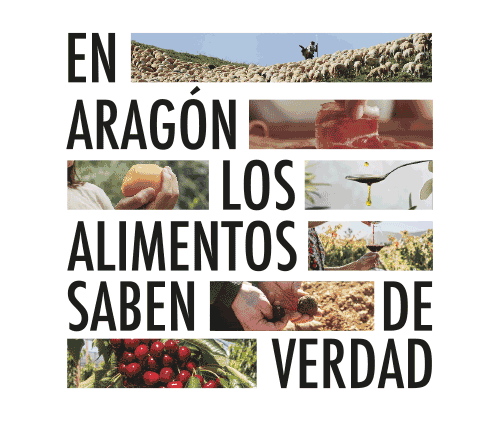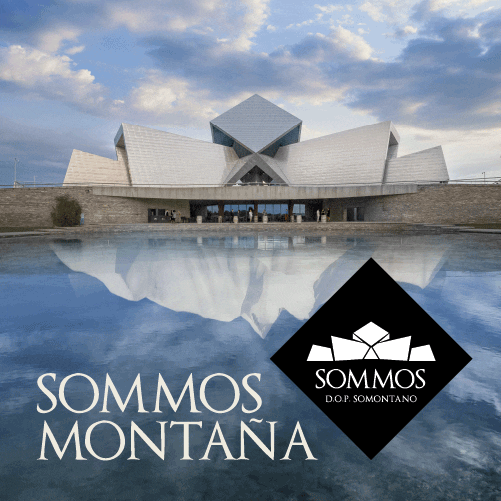En muchas ocasiones para no darnos mal, solemos no querer saber, como táctica de supervivencia ante los quebraderos de cabeza que sufrimos a diario. Ese desconocimiento elegido sirvió recientemente como hilo conductor en un artículo de Almudena de Cabo para BBC Mundo. Con el titular La gente prefiere no saber qué contienen la lechuga, el tomate o la fresa, porque si supiera, ya no comería, explica que «un acto tan cotidiano como es comer una ensalada puede ser menos saludable de lo que pensamos. Tras décadas de agricultura industrial, todo el mundo es consciente de que la comida en mayor o menor medida puede estar contaminada por pesticidas. Y también del impacto medioambiental que supone consumir alimentos que vienen del otro lado del mundo».
Es normal que nos dé pereza, ya sea por tiempo o por logística familiar, o por ambas, buscar comercios que apuesten por los productos locales y/o ecológicos, o planificar los días de compras, para hacerlos coincidir con los horarios de los mercados municipales o con los días de los mercados agroecológicos. Ese esfuerzo está poco recompensado, ya que a simple vista no hay diferencia, a priori, entre una manzana de la zona de Calatayud y otra de Polonia, por ejemplo. Pero sí que son diferentes, si se tienen en cuenta aspectos económicos, medioambientales, sociales y para la salud de los que la consumimos.
Para evaluar la calidad en una manzana habría que tener en cuenta aspectos tales como las cualidades nutritivas y sus efectos sobre la salud, la manera en la que ha sido cultivada y manipulada en el centro hortofrutícola, aspectos socio económicos sobre su impacto en el desarrollo rural, en la creación o destrucción de empleo, así como aspectos medioambientales como la preservación del suelo, del agua y de la biodiversidad y de su contribución a la mitigación del cambio climático.
En el artículo se hace hincapié en el modelo Almería, en la producción intensiva bajo plásticos, de la que procede la gran mayoría de las verduras y hortalizas que encontramos diariamente en las tiendas y supermercados. Pone el foco en la problemática de dicho modelo de producción, sabido ya por todos, pero ignorado a la hora de elegir nuestras opciones de compra.
En el artículo se entrevista a Rafael Navarro de Castro, autor del libro Planeta Invernadero; en su opinión, «con los invernaderos consiguen producir durante todo el año. Multiplican las cosechas, multiplican la cantidad de producto. Pero todo esto tiene un coste medioambiental gigantesco, que fundamentalmente es la contaminación del suelo y del agua, la sobreexplotación de los acuíferos y una contribución al cambio climático impresionante porque todo esto se hace a base de energía y de química. Estos lugares crecieron y siguen creciendo con el doble problema, primero de la explotación laboral y luego de la destrucción medioambiental… No es solo que los tomates no sepan nada, sino que encima están contaminados y contienen muchos productos químicos que nos hacen daño y esto más o menos lo sabe todo el mundo. La pregunta es, si todos sabemos que están contaminados, ¿por qué seguimos comprándolos y por qué seguimos comiéndolos?»
¿Será que no hay otras alternativas de consumo? No son fáciles de encontrar, pero haberlas, haylas. Favorecidos por el altavoz de las redes sociales, cada vez se visibilizan más proyectos en nuestro territorio que buscan producir de otra manera, diferenciándose de ese modelo Almería, rompiendo la barrera entre el campo y la ciudad, para hacernos llegar sus productos.
Apostemos por ellos a través de nuestra cesta de la compra, que en esta tierra sobran tocinos, molinos y placas solares, y faltan agricultores y ganaderos. Invirtamos una pequeña parte de nuestro tiempo en planificar nuestra compra, para no tener que mirar hacia otro lado, a la hora de elegir los productos que nos vamos a comer.