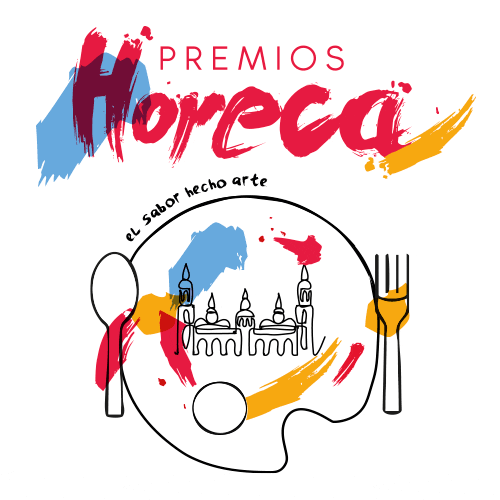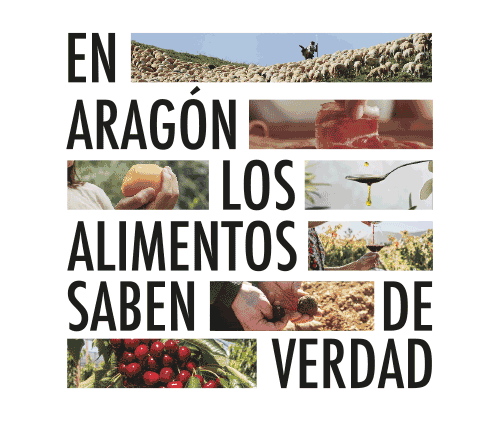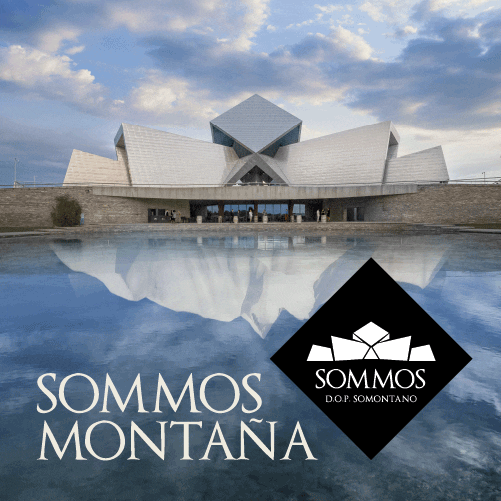Plantación de eucaliptos en el norte de España.
La naturaleza tiende a buscar siempre el equilibrio. Los ecosistemas suelen tener mecanismos que intentan compensar los desequilibrios, sin embargo, la acción humana cada vez se lo pone más difícil. Varios ejemplos sirven para evidenciar este hecho, ambos de reciente publicación en prensa.
Según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, las plantaciones de eucaliptos, que en comunidades como Galicia ya cubren el 30% de la superficie forestal, suponen una amenaza para la biodiversidad, ya que albergan muchas menos especies y ejemplares de aves que los bosques nativos. El factor determinante de ese declive es el propio eucalipto, por su escasa oferta de alimento y refugio para las aves.
Hay que recordar que el eucalipto es una especie originaria de Australia, que llegó a España en el siglo XIX de la mano de la industria maderera y de pasta de papel. Como es poco probable hoy en día la eliminación total de la superficie forestal de eucaliptos, desde el estudio proponen incorporar franjas de vegetación libres de eucaliptos en las que la vegetación autóctona pueda desarrollarse libremente. Estas franjas aumentarían la diversidad de aves, facilitarían la conexión entre parches de bosque autóctono y podrían incluso mejorar el rendimiento económico de las plantaciones al favorecer el control natural de plagas por parte de las aves insectívoras.
Otro ejemplo de desequilibrio podría ser la acuicultura industrial. La prensa se hacía eco esta semana de que para el 2030, alrededor de dos tercios del pescado que consumamos procederá de la acuicultura. Aunque parezca que la acuicultura podría ser una solución al colapso de los océanos, causa directa de su sobreexplotación, fomenta aún más dicha sobrepesca.
En otras partes del mundo, como Chile y Canadá, se ha demostrado que las granjas de engorde de salmón reducen la biodiversidad de la zona en las que están en un 50%. Para alimentar y engordar a estos peces carnívoros se utiliza harina de pescado. Se necesitan aproximadamente cuatro toneladas de pescado fresco para producir una tonelada de harina de pescado y, en muchos casos, éste procede de países en los que el pescado es su fuente principal de proteína, por lo que estamos privando de alimento a personas, para engordar nuestros salmones, doradas y lubinas. Todo un sinsentido. Los científicos calculan que habría que proteger al menos un 30% de los océanos para asegurar que los recursos pesqueros no colapsan, sin embargo menos del 3% está protegido.
La acción humana también puede ayudar a revertir dicho desequilibrio, como las alternativas propuestas en los dos casos anteriores. Y, si no, la naturaleza es sabia, con o sin nuestra ayuda, y tiene sus propios mecanismos de equilibrio. Un ejemplo podría ser la resistencia de las plantas adventicias a los herbicidas, como consecuencia del uso intensivo y prolongado de estos, especialmente en sistemas agrícolas basados en los monocultivos. Este fenómeno implica que las plantas han desarrollado mecanismos genéticos que las hacen tolerantes o resistentes a los efectos tóxicos de algunos herbicidas.
Algo similar es lo que está pasando con las bacterias resistentes a los antibióticos ¿No sería mejor no llegar a estos extremos y minimizar nuestro impacto ambiental?
Está claro que si simplificamos los sistemas naturales, los perjudicados somos todos, sin excepción. A ver cuantas veces tenemos que tropezar con la misma piedra para darnos cuenta.