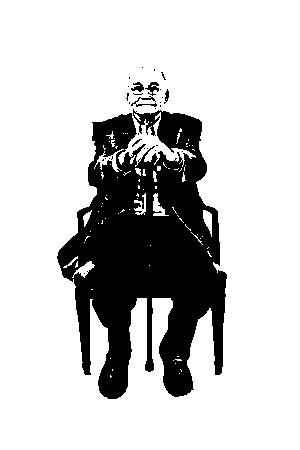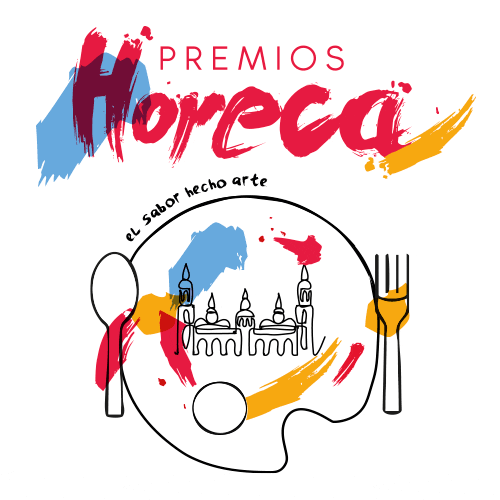Hay ocasiones afortunadas en las que asumir ciertos riesgos, digamos gastronómicos, tiene premio. A los que nos gusta el vino, nos ocurre, como digo, a veces. Recuerdo un vino de frasca que nos pusieron en Extremadura hace unos años, sin identificación alguna más allá del consabido y aventurado vino de la casa, un pitarra del que aún guardamos muy grato recuerdo, aunque en las circunvoluciones cerebrales ya haya desaparecido nombre y lugar del establecimiento.
En Santiago de Compostela, desde cuyos alrededores se escriben estas líneas, nos ha ocurrido algo similar. Deambular sin rumbo ni geográfico ni coquinario por las históricas calles del centro tiene también su parte de aventura, si ya es la hora de la pitanza. ¿Qué podría salir mal en medio de tanta ignorancia? Casi todo.
Pero los dioses no solo están para ponernos a prueba, también nos protegen cuando somos constantes en la práctica de libaciones y ofrendas. En este caso, nos llevaron a la puerta de una vieja ferretería con nombre de casa de comidas. Llamativo el mestizaje, porque la conservación de los polvorientos anaqueles y cartelas de tornillería y otras ferrallas y el servicio de comidas saludables, a priori, provoca una mueca inquieta.
Pero el ojo escarmentado enseguida encuentra argumentos para asumir el reto: separación de espacios, cristaleras limpias y, en general, una propuesta de servicio muy sencilla, tipo sidrería, con una mesa larguísima en la que ir acomodando a parejas y familias, pero pensada para que la pitanza pinte confiable y la quincalla un llamativo telón de fondo que, sin duda, da una gran personalidad al establecimiento.
Recomendaremos, sin dudarlo, lo que tomamos: arroz caldoso de marisco, pulpo a feira y una filloa para cerrar el festín. Todo muy gallego, como no podía se de otra manera. Y a un precio que, en pleno corazón compostelano, es muy de agradecer.
Pero vamos al vino, que es lo que nos traía hoy a esta página. Empezaré confesando que después de varios disgustos y con la calor del primer estío apretando, llevaba ya varios tintos de verano en el cuerpo –en días sucesivos, aclararé–, apuesta segura para el gaznate reseco cuando la hostelería no está a la altura.
Sin embargo, era momento de arriesgar y, además, a todo o nada. En uno de los estantes habíamos visto varios barriles con cartelería informal y el susodicho reclamo de vino de la casa. Lo fácil hubiera sido tirar por una botella de algún consagrado albariño, por ejemplo, pero el lugar merecía una apuesta –con cierta carta en la manga, porque dentro del tonel se adivinaba un depósito de acero inoxidable, es decir, una cierta garantía–.
Así que tinto de la casa. Una palomita, algo menos de un cuartillo de los de antes, de tinto para servir en las típicas tazas con las que aprendimos hace mucho tiempo a decir ribeiro, las cuncas.
El color, muchas veces, lo dice casi todo, y esta intensidad violácea, más intensa aún sobre el blanco de la cunca era toda una invitación. Se dirá, quizá, que el recipiente no es adecuado para la cata y seguro que no lo es, pero ello no impedía que una potente frutalidad adulcerara la pituitaria… y el paladar, por el que un tinto tan tintoso –solo había que ver la enérgica capacidad colorante de la lágrima– pasaba con la ligereza de un pensamiento fugaz.
Los entendidos ya sabrán de qué hablamos. Para nosotros, el barrantes fue un gran descubrimiento. Se trata de un vino exclusivo de la zona del Salnés, prácticamente lo que los franceses –y luego los chic patrios– llaman vino de garaje. En fin, un cosechero gallego que se produce en medio de un limbo legal en pequeñas cantidades y para consumo familiar o en el entorno hostelero como vino de la casa.
Frasca o palomita, qué más da. Si uno quiere tratar bien a su gente, solo hay que ser tan franco como el vino que no se traiciona a sí mismo.
Por cierto, Casas Chico es el nombre del lugar.