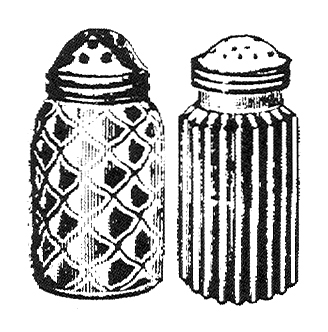Aunque suene un poco a serpiente de verano, los medios nos están asaeteando –además de con la fallida investidura− con la falta de trabajadores en el sector de hostelería. Una realidad conocida por todos en el sector, pero al que pocos buscan soluciones eficaces, que deberían venir de todas las partes implicadas.
Es cierto que muchos empresarios abusan de las horas extras, pero no lo es menos que el convenio recoge unos salarios interesantes para la situación que se vive en España. Cuando menos dudosa resulta la eficacia del INAEM a la hora de encontrar profesionales adecuados, por lo que los empresarios hosteleros apenas recurren a la administración y buscan en mercados secundarios, generalmente ‘cazando’ a profesionales que trabajan en otro establecimiento. De forma que el oficio de camarero –como el de cocinero, con una problemática similar− es uno de los que experimentan una mayor movilidad laboral, como podemos comprobar habitualmente.
Pero el verdadero quid de la cuestión reside en la formación. Los profesionales bien formados no tienen apenas problemas para encontrar trabajo y sentirse bien remunerados. Mas son pocos y ya de cierta edad. Las escuelas no dan abasto para crearlos –y muchos apenas saben de qué va este oficio cuando salen, especialmente en bares− y por más que el propio convenio recoge la obligatoriedad de la formación permanente, pocos la utilizan.
Así nos encontramos con camareros adustos –ellas menos, ciertamente−, sin don de gentes, que tratan de mala manera a quien les da de comer –el cliente, no el propietario−, que apenas saben tirar una caña o esbozar una sonrisa, que desconocen la composición del plato que sirven, que miran para otro lado cuando el cliente trata de solicitar la comanda. Que no les gusta el oficio, en definitiva. De ahí que los clientes ya los vean con reticencia, a la defensiva esperando lo peor.
De forma que no queda otra que añorar aquellos tiempos en los que el camarero trascendía su papel, se convertía en cómplice, e incluso confidente, sabedor de su papel, que no era –y debería volver a ser− más que ofrecer unos momentos de felicidad a sus clientes.