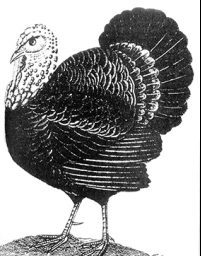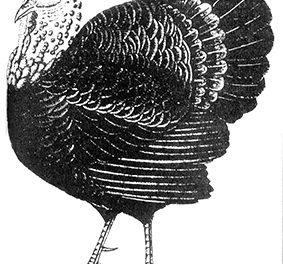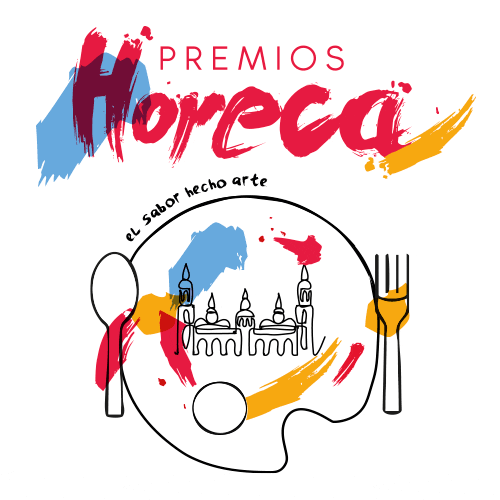Viernes, 3. Día vigesimoprimero
Sin levantarme del sofá miro el móvil con impaciencia. Nada, nadie. Ni Amaral –ninguno de los dos−, ni Kase O, ni siquiera Corita Viamonte. Con lo simpáticos que son todos. Sale el circulito verde: al fin una respuesta. Carbonell, Joaquín. Que quién ha escrito esto. No lo sé –respondo prudente, pues compartimos comida una vez al mes en El Foro, para dar difusión a sus jornadas mensuales−. Francamente mejorable, escribe con su característica sinceridad, o sea, malo, malo.
Vaya forma de comenzar el último día laborable de la mañana. Aporreo formularios, −«impresos con espacios en blanco»− y no precisamente relativos a las fórmulas matemáticas o físicas, que bastante me rayé ya con el gato del alemán. Me vienen a la cabeza nuevos versos. ¿Pulpos en vez de juncos? Envío la nueva versión a Carbonell, «Mucho mejor, chaval».
Me vengo arriba. ¿Hay webs de rimas? Las hay. Me quedo con una y asonando se me pasa la mañana.
Tiraremos de las albóndigas. Tiramos y sigo enganchado a las más de 10300000 rimas de la página. ¡Cuántas palabras hay, señor!
Tras la novena versión, Carbonell ya no contesta. ¿Se habrá quedado sin batería y yo sin cantautor? ¿O pasa de mí? No hay problema. Tiro de agenda y memoria. Pepo, el cocinero que tanto me debe –sin mis posts seguiría olvidado en un perdido barrio y no luciría ahora restaurante en el centro; cerrado por la crisis, esos sí− presume de cantar y tocar la guitarra.
Lo he soportado en demasiadas ocasiones al cerrar su garito, cuando abrimos unas botellas, fumamos un rato, y junto con su maitre repasa su abultado repertorio. Como para esto de la música soy bastante inútil, me centro en las botellas y resisto el concierto con dignidad decreciente, al mismo ritmo que el bourbon. De hecho, con las últimas coletadas me lanzo a cantar. Jamás me han dejado terminar una estrofa.
Dado que Carbonell parece haberse evaporado, le envío a Pepo la última versión y quedo a la espera.
Sobra tortilla de patata para varias cenas, además de la que congelé días ha. Sugiero a mi madre tirarla. Craso error: en mi casa no se tira nada. No es su casa, pero cualquiera se pone a discutir. Verás cómo te sorprendo hijo. me dice.
Lo hace, en vez de tortilla de patata reseca y añeja, llega con una tortilla que ha tuneado con una salsa de tomate, igualmente añeja. Me armo de valor y de sriracha, una salsa tailandesa, popularizada por inmigrantes birmanos en Si Racha, de ahí su nombre, en el siglo XIX. La descubrí hace años en un concurso de food trucks −gastronetas según la agencia EFE−, cuando apenas se veían en nuestro país. No la plaga que sufrimos ahora.
Vierto generosamente sobre la salsa de tomate, sin colegir que, al ser del mismo color, no puedo calcular el monto vertido. Excesivo sin lugar a dudas, confirmo mientras corro hacia la nevera de los vinos. La mitad de una botella de albillo real 2018 de Las Moradas de san Martín atraviesa mi gaznate como si fuera un vulgar chardonnay. Incapaz de paladearlo, aplaca mi ardor.
Escucho rumores de que las mascarillas van a ser obligatorias para salir a la calle. Cívicamente y atendido a las autoridades –no quedaban en mi farmacia habitual−; no acaparé ni una; tampoco papel higiénico, conste.
Mañana iba a salir a comprar. Busco alternativas, aplicando mi mente analítica. Entiendo que se trata de evitar que pueda expeler gotitas al hablar. Desecho las caretas, pues tienen agujero para la nariz y no creo que soportarán las gotitas de saliva; un cachirulo a modo de pistolero del oeste o una bufanda se me antojan demasiado porosos.
¿Y una bolsa de plástico, con un par de agujeros? Estéticamente es horrorosa, pero creo que cumplirá la ley y nadie va a descubrirme. Comopruebo que ayuda a mantener la distancia de seguridad; cuando me ha visto mi madre ha saltado hacia atrás con una agilidad impropia de una octogenaria.
La testeo estornudando con fuerza y parece que nada se ha escapado fuera; eso sí, por dentro se queda bastante pringosa. Tendré que llevar repuesto.