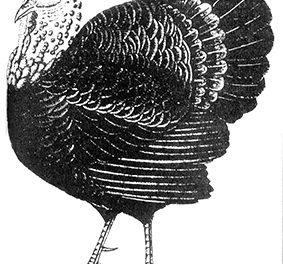Lunes, 4. Día quincuagésimo tercero
Entramos en la fase 0, que, en realidad, apenas cambia nada de mi realidad cotidiana. Abren bares, sí, pero para que vaya a por comida y sin poder entrar; no interesa. Las peluquerías, tampoco; mi madre parece no echarlo en falta, pues se autolava la cabeza −ignoro cómo, pero lo hace−, y a mi, sin selfies que hacerme, tampoco me urge un arreglo capilar. De modo que esperaremos a la fase 1, la de las tan ansiadas terrazas.
Hoy hubiera sido el cumpleaños de mi padre, al que vamos a recordar y celebrar con un pollo asado, su manjar favorito, cuya fórmula y preparación fue evolucionando a lo largo de su vida. Lo que compartía con Carpanta –sí, uno tiene cultura, aunque no edad bastante para recordar al personaje de Escobar y el tebeo Pulgarcito−, uno de sus héroes, que vivía bajo un puente y suspiraba en cada episodio por zamparse un pollo asado, lo que creo que jamás logró; o, al menos, no recuerdo haberlo visto.
Para quien no lo sepa, y por increíble que parezca, el pollo fue un manjar de lujo en la larga postguerra española, plato de fiesta para los más pudientes, integrante de banquetes, dorado objeto de placer. Mi abuela, de hecho, murió comiendo pollo todos los domingos y fiestas de guardar, ignorante de que se había convertido, gracias a las granjas industriales, en habitual comida de todos, más allá de su clase y condición. Es lo que tienen las tradiciones culinarias, que perduran a su origen. Toma sesuda reflexión, que daría para varias pantallas más.
Lo dicho, mi padre amaba el pollo. Pero fue evolucionando el hombre, desde el asao con ensalada de la canción –Menudo menú, es su título; por cierto afanada por el grupo donostiarra Los Xey a sus creadores−, hasta el que impuso al final de sus días, relleno de frutas.
Parece que este cariño le vino de las fiestas navideñas, un año en que no consiguieron el preceptivo pavo y tuvimos que conformarnos con un pollo relleno. Tanto le gustó que lo impuso para su cumpleaños, la única ocasión en que él y el resto de la familia podíamos elegir el menú. Mi madre lo organizaba los 361 días restantes del año, según sus soberanas decisiones. 361 días, aunque fuera bisiesto, pues dado que mi hermana mayor tuvo a gala nacer un 29 de febrero, ese día postizo siempre comíamos fuera de casa.
En sus inicios, tanto el pavo como el pollo eran perfectamente deshuesados, enteros, por mi madre. Proeza que ahora se ve incapaz de realizar y yo de remedar. Es cierto, que tiempo después evolucionó y lo deshuesaba con truco, rompiéndolo, lo que alivia la faena. Posteriormente compraba el pollo deshuesado y, ya cuando pocos cumpleaños le quedaban a mi padre, rellenaba el pollo tal cual, manteniendo los huesos en su correspondiente y anatómico lugar. Mi padre decía que mejor, que así chupeteaba los huesos. Y no me atreveré a preguntarle a ella si esta evolución corresponde al deterioro de la convivencia, la simple desidia o, por el contrario, el placer animal de roer las carcasas. De forma que rellenaremos el pollo manteniendo su estructura ósea en el lugar original.
En buena hora llega el propio de Mené con sus provisiones. Entre ellas, orejones, manzanas, ciruelas e higos secos, y uvas pasas, amén de nueces peladas, que troceo con esmero. Aquella inicial sustitución del pavo por el pollo, logró que el relleno fuera un supermercado de frutas secas y/o deshidratadas: todas las existentes.
Como recuerda mi madre, la receta es sencilla, pero requiere un paso previo. Macerar dichas frutas secas en vino para que se esponjen. Lo que hacíamos en Navidad el día previo, con mucho vino del que después, bien azucarado, dábamos conveniente cuenta.
¿Cómo acelerar el proceso? La prisa es mala consejera, dice mi madre; no me atrevo a calentar la maceración, así que me paso una buena hora removiendo, a ver si así se conocen mejor el vino y las frutas.
Y el truco, la exigencia de mi padre, sin la cual el pollo no tenía sentido. La jeringuilla de coñac, ahora brandy. Dado que aquellos pavos iniciales sobrepasaban los pesos razonables –de hecho uno solo entró en el horno tras ver, es un decir, claro, sus alas amputadas− resultaba imprescindible inyectarles líquido en las pechugas para que no se resecarán. Tendrá un nombre técnico –que ignoro−, pero para nosotros era el momento jeringuilla. Pues es nuestra cocina nunca faltó una jeringuilla, utilizada exclusivamente por mi padre, para trasvasar el Fundador, está como nunca, de la botella a la pechuga. Jeringuilla que, cómo no, trajo mi madre en su menaje de confinamiento.
Agotado, pero satisfecho de mi sensatez al no tocar el frutal macerado –acrecentada por la vigilancia de mi madre, que evita el uso del microondas− procedo a rellenar la oquedad del ave con las frutas troceadas, bien distribuidas a lo largo de todo el espacio disponible. Con parte del sobrante cubrimos el suelo de la fuente del horno y, ahora sí, dejamos el resto macerando hasta mañana, que algo habrá que celebrar.
No es por presumir, pero el pollo ha quedado niquelado. Tostadito por arriba, jugoso por dentro y perfecto en la combinación de texturas y sabores. No le recuerdo a mi madre sus opiniones sobre el agridulce, en respeto a la memoria de papá.
En días anteriores…
En pildoritas
A lo bestia