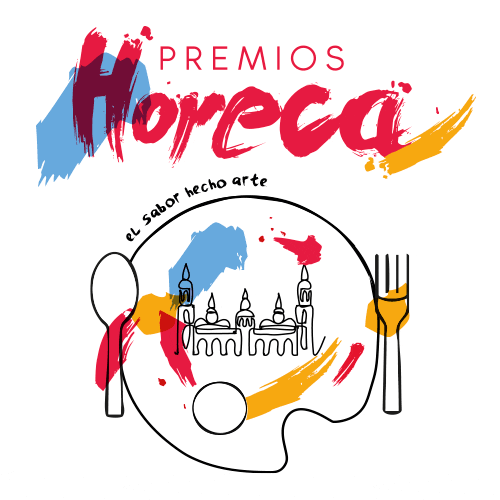No sabe uno mucho de economía, más allá de los ingresos, los gastos y las previsiones. Pero conoce esa historia del forastero que llegó a un pueblo del lejano Oeste, dejó un billete de cien dólares sobre el mostrador del saloon, que corrió por todos los negocios del pueblo, reactivando la vida y volvió, incólume a su propietario original.
Quiérese decir que bienvenidas sean las ayudas directas al sector, a la hostelería, al turismo, a la agroalimentación –¡pobres productores de pollos!–, que falta hacen. Pero a uno, analfabeto económico, le sugieren más medidas propuestas o aplicadas en algunos lugares. Como dar dinero a los profesionales con la condición de que terminen en nuestros restaurantes y hoteles; promocionar los comercios locales con tarjetas del tipo ‘Volveremos’, que incentivan el gasto aquí; subvencionar las compras de la hostelería a los pequeños proveedores; fomentar, de nuevo, programas de viajes para jubilados y otros colectivos.
Pues si para recibir dinero de forma física, como pasa con gran parte de las subvenciones, hay que enfrentarse a nuestra incompetente burocracia, apañado va el sector. Para cuando muchos cobren, será demasiado tarde. Habrán cerrado y hasta quizá les embarguen la pasta por no pagar las cotizaciones de autónomos.
Uno de los efectos de la pandemia ha sido descubrirnos, de forma notoria y radical, los débiles hilvanes que sujetan las costuras de nuestras administraciones. Ineficacia digital, duplicidades, desafección habitual hacia el contribuyente… Cierto que viene de una desconfianza secular hacia el ciudadano, presuntamente culpable, que se agudizó durante el franquismo y no se ha solucionado en democracia.
El caso es que necesitamos ayudas para sobrevivir y seguir adelante; que entendemos que no son gratis, pues las pagamos entre todos; que nuestra cultura no es la estadounidense, donde extendieron un cheque a cada trabajador, sin más, sin costes burocráticos; que hay que justificar lo que se cobra.
Hágase, sí, pero con eficacia.