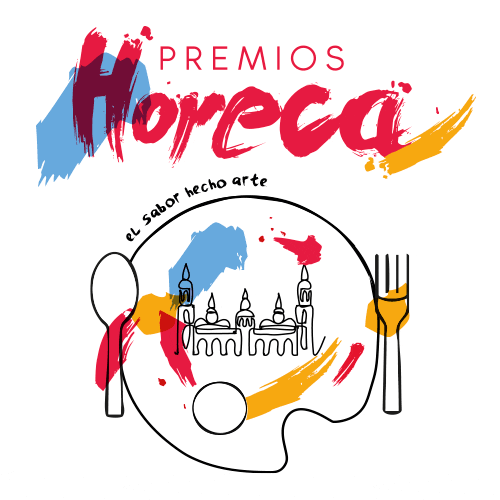Un relato basado en hechos reales

Para no hacer el ridículo, lo mejor es no saber… que se está haciendo el ridículo. Sería hacia mediados del mes de diciembre de un año que preferimos no detallar. Como en muchas otras ocasiones, para celebrar nuestro aniversario decidimos salir a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Zaragoza. No es que fuéramos clientes habituales, pero ya habíamos ido en alguna ocasión y con posterioridad hemos seguido disfrutando de su magnífica cocina y su exquisito servicio. Recogieron nuestros abrigos y nos acompañaron a nuestra mesa, con toda atención y esmero. Ordenamos nuestra cena –y nuestro vino– y nos dispusimos a disfrutar de la cita, porque sin duda iba a ser una gran velada. Todo era perfecto: el marco era incomparable, la luz tenue, la música suave, las conversaciones en voz baja, las confidencias… Una magnífica celebración de aniversario.
Al poco tiempo, cuando nosotros ya íbamos por el entrante, llegó otra pareja aproximadamente de nuestra edad. En este restaurante en concreto –y me da la sensación de que también en muchos otros– para evitar una imagen de dispersión cuando la ocupación es escasa, se tiene por costumbre ir ubicando a los comensales en mesas más o menos cercanas unas de otras. Los recién llegados fueron acomodados en la mesa contigua a la nuestra, de manera que intercambiamos saludos corteses mientras tomaban asiento. El maitre les dejó la carta y, pasado un tiempo prudencial, volvió a tomar nota de la comanda. Les preguntó si iban a tomar vino, y tras su afirmativa respuesta, les dejó la Carta de Vinos.
Para quien no lo conozca, diré que la Carta de Vinos –con mayúscula– de este establecimiento se encuentra a mitad de camino entre la guía de teléfonos de la ciudad de Tokio y la Enciclopedia Británica en su versión más extensa. Acostumbrados a las habituales cartas de vinos, que suelen ser la última hoja de la carta general del establecimiento –normalmente con poco más de una docena de vinos–, la Carta de Vinos de este restaurante en cuestión era cuando menos sorprende y mucho.
En realidad, un libro de aproximadamente 200 hojas en el que se recogen vinos de todo el mundo, ordenados por tipos de vino, variedades de uva, añadas, denominaciones de origen, países y no sé cuántas cosas más. Unas 1700 referencias. No conozco nada igual ni por aproximación.
El sumiller, responsable de esa maravilla, puede que sea una de las personas más versadas en materia de vinos de todo Aragón y tal vez de España. Educadísimo en el trato e impecable en el servicio, con una estética muy peculiar que le da un aire ligeramente decimonónico, como de 1850 decenio más decenio menos, suele estar encantado de proporcionar información completa a todo aquel comensal que se la solicite –acerca de características del suelo, métodos de elaboración, pluviometría, horas de insolación, notas de cata, maridaje– relativa a cualquier vino de la extensa carta.
Pero volvamos a nuestros vecinos de mesa, que demoraban bastante la elección de su vino. Pasaban hojas hacia adelante y volvían hacia atrás, hablaban el uno con el otro y me pareció escuchar algo así como: «pues no lo encuentro…». Irremediablemente el sumiller acabó por ir a preguntarles qué vino deseaban para acompañar su cena. Y la respuesta sonó como una explosión.
–Buscábamos uno en concreto, pero no está en la carta…
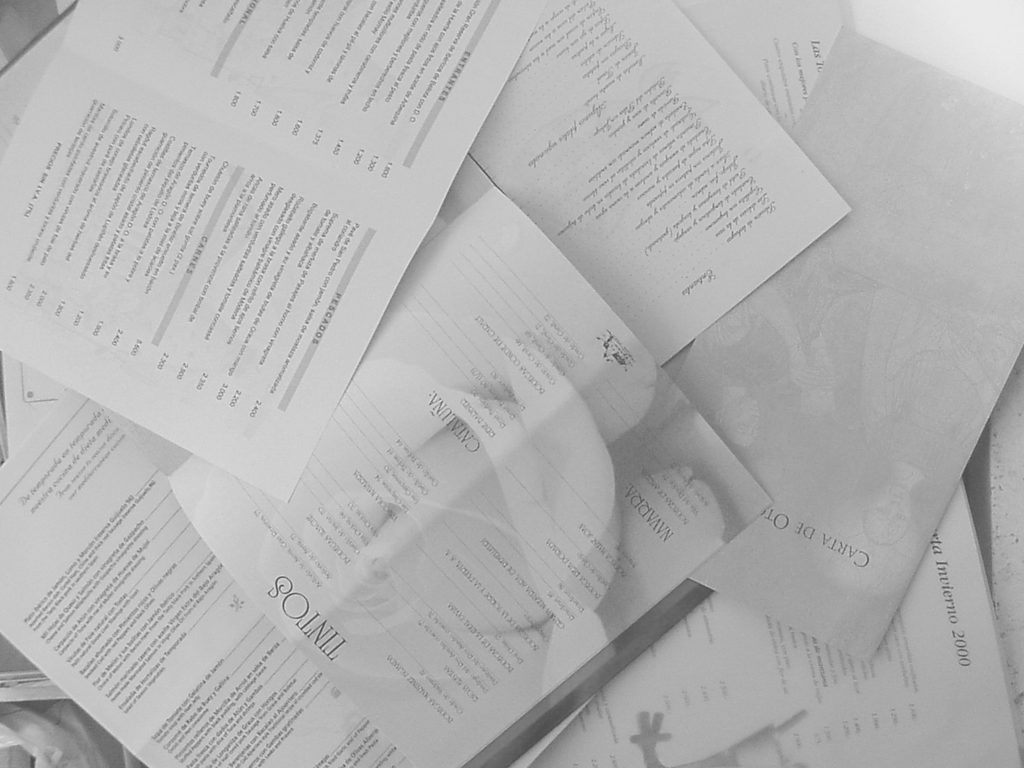
El sumiller dio un respingo y en ese mismo momento es cuando desplegué toda mi capacidad auditiva para no perderme detalle del asunto. Aquello era una afrenta, un reto profesional de enormes dimensiones, casi un insulto. Es posible que algún vino esté agotado, descatalogado o sea una rareza, pero que no aparezca en esa Carta de Vinos es imposible. Si un vino no aparece en esa carta es que no existe, ni ha existido jamás.
Medio aturdido por tal aseveración, el sumiller preguntó casi con un hilo de voz, cuál era el nombre de ese vino que los señores no encontraban en la carta, a lo cual le respondieron con el nombre de un vino de marca blanca de un conocido supermercado. En esta ocasión el respingo lo dimos al unísono el sumiller y yo. Incluso debí de emitir algún tipo de sonido extraño, porque mi mujer me preguntó si me encontraba bien. Yo empecé a hacerle a ella todo tipo de señas, como si estuviéramos jugando al mus, invitándole a ser mi cómplice de la situación en la mesa de al lado.
El sumiller, un caballero de la cabeza a los pies y un profesional como la copa de un pino, les indicó que efectivamente ese vino no figuraba en la carta. Bueno, en realidad les dijo que no lo conocía, una mentira piadosa a todas luces. Incluso les deslizó la posibilidad de que estuvieran en un error y se hubieran confundido de nombre. Introdujo en la conversación otros vinos con nombres fonéticamente similares, con el fin de darles a sus clientes una salida honrosa. Al menos seis títulos nobiliarios entre marqueses, condes y barones se sumaron a la lista de candidatos. Pero ellos se mantuvieron firmes: querían el vino solicitado porque lo habían probado en casa de unos conocidos y les había gustado mucho. Nuestro amigo el sumiller –a estas alturas ya existía cierta conexión entre su mente y la mía– decidió cambiar de táctica. Se mesó los cabellos, se atusó el bigote y simuló recordar algo.
–Debe de tratarse de un vino para exportación que no se comercializa en el mercado nacional– sentenció como dejándolo caer.
Fue algo místico, mágico, milagroso. En ese momento todos dieron por buena esa explicación, falsa de cabo a rabo –como bien sabíamos el sumiller, mi mujer y yo– pero que permitía llegar a un acuerdo final sin daños. Hombre de recursos, el sumiller se permitió aconsejar a nuestros vecinos un vino chileno procedente de unos viñedos cultivados en las márgenes orográficas del desierto de Atacama, a no sé cuántos metros de altitud y con unas características magníficas para esto y para lo otro.
A partir de ese instante desconecté el modo de escucha y –entre el sonrojo y la sonrisa– continuamos disfrutando de nuestra cena.
Recordamos en numerosas ocasiones esta anécdota, que además permite sacar conclusiones, porque después de todo, nadie salió perjudicado. El sumiller conservó íntegro su prestigio y nuestros vecinos de mesa se marcharon satisfechos de haber pedido un vino exclusivo y de haber probado otro, que por sus gestos no debía de estar nada mal.
Lo que nunca supimos es lo que pagaron por la botella de vino chileno.