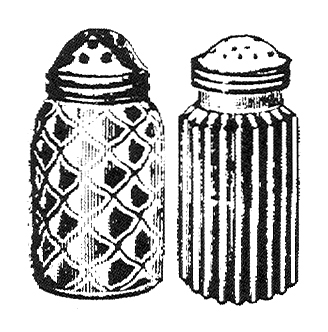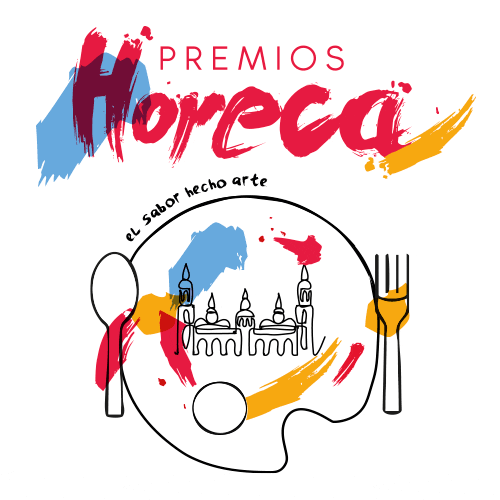Resulta innegable que la gastronomía y por ende la alimentación –que no son exactamente lo mismo− se ha convertido en una moda a la altura de estos tiempos líquidos. Es decir, proliferan opiniones por las redes, datos fundados, eso sí, bastantes menos; contemplamos abundantes fotografías de platos más o menos logrados; aparecen y desaparecen programas televisivos en diferentes formatos, algunos bochornosos; crecen los expertos en coquinarias exóticas que jamás han salido de su pueblo; abren y cierran restaurantes, gastrobares y otros inventos, sin que se sepa muy bien por qué…
Y por supuesto crecen las jornadas gastronómicas, los eventos, las demostraciones de cocina –eso que llaman ‘showcooking’−, los concursos de toda índole, las rutas enológicas, etc.
Prácticamente cualquier actividad puede ser susceptible de ser decorada en torno a la alimentación y la gastronomía. Lo cual no deja de tener su lógica, ya que entre las centralidades del ser humano se encuentra el nutrirse y, entre las opciones, disfrutar a la par de sus sentidos.
Pero, inmersos en esta vorágine, los árboles nos impiden ver el bosque. Hay espacios para la reflexión, como la recuente edición del encuentro Diálogos de cocina, celebrada esta semana en San Sebastián, o el II Congreso del producto y la gastronomía de los Pirineos, que comienza el sábado, 23, en Huesca. Pero son los menos. Y lamentablemente concitan bastante menos atención –por parte de profesionales y aficionados− que los diversos eventos.
Mientras tanto seguimos sin aclararnos sobre qué es la cocina de proximidad, cuáles son los alimentos de temporada, cómo se define y acota la tradición, si cocinar en casa se ha convertido en pasatiempo o sigue siendo una necesidad vital. Y, paralelamente, las diversas industrias nos contemplan, ávidas por sacarnos los cuartos –satisfacer nuestras necesidades, según se mire−, auspiciando cualquier actitud que les resulte rentable. Y parece que va colando.