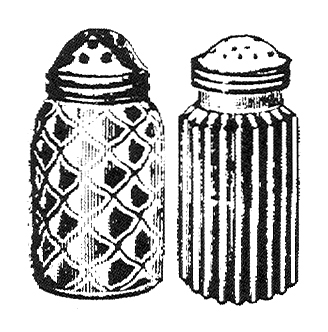Una vez más, el DRAE nos sirve de poco al escribir esta columna. Al definir ‘calidad’ en su segunda acepción cae en el habitual error que toca comentar esta semana: «Buena calidad, superioridad o excelencia», cuando es más precisa la tercera, «Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas».
Escribimos, obviamente, de las figuras de calidad diferenciada en nuestros alimentos, reguladas por la UE y surgidas para defender los productos vinculados a un origen, una tradición o unas características determinadas. Figura que, precisamente, en los Estados Unidos se pasan por el forro, legitimando ‘jereces’ o ‘roqueforts’ que no han conocido Europa para nada.
Las denominaciones de origen protegidas, DOP, y las indicaciones geográficas protegidas, IGP, surgen, para proteger, especialmente fuera de su territorio, unos productos que posee unos atributos concretos, con unas normas específicas. Si un aragonés apenas necesita, por ejemplo, del sello de la DOP melocotón de Calanda o del IGP ternasco de Aragón, para diferenciarlos de otro, le es necesario un ‘algo’ que le garantice que ese queso que está comprando sea parmesano, y no una vulgar copia.
Otra cosa es que determinados gurús, de ambos extremos, prediquen o nieguen cualidades de productos amparados que no se corresponden con lo que exige el reglamento. Un producto certificado ecológico ha sido elaborado, fundamentalmente, sin productos químicos de síntesis, por más que su transporte desde el otro lado del mundo sea más nocivo para el medio ambiente que una piña convencional cultivada en el sur de España. Por la misma razón que un aceite aragonés con denominación de origen llevará empeltre, lo que no significa que esté más rico o sea ‘mejor’ que otro andaluz o italiano.
Menos caso a los gurús y más a las etiquetas y sus reglamentos asociados.