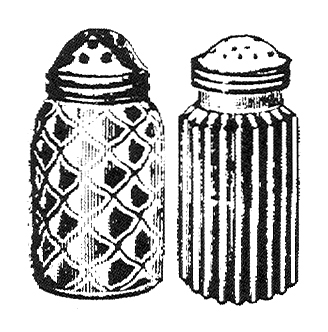Se escribe al lado sobre alta gastronomía que no es, obviamente la de todos los días, ni para la inmensa mayoría de los mortales. Apenas nadie, salvo quizá los enigmáticos inspectores de la guía roja, puede comer y cenar constantemente en restaurantes estrellados. Ya no solo por el presupuesto –muy razonable en nuestro país, por otra parte−, sino por la saturación de sensaciones y sabores.
De ahí que se pueda considerar un buen año el que va terminando para los restaurantes aragoneses. Se consolidan propuestas interesantes y sólidas por todo el territorio, con cocinas creativas, atentas al producto local, etc. Lo que significa que el comensal, también el aragonés, se va interesando por algo que va más allá del ternasco al horno, siempre respetable.
Han cerrado establecimientos, pocos y generalmente por mala gestión o planteamientos equivocados, pero crecen y mejoran la mayoría de los que apuestan por un segmento medio, esos 30 euros, que permiten a bastantes disfrutar de las mesas públicas con cierta asiduidad.
Es verdad que en Zaragoza siguen pesando demasiado las modas y que muchos restaurantes se parecen peligrosamente entre sí, con propuestas que parecen surgidas de la misma cocina. Pero una creciente generación de cocineros treintañeros, bien formados, se atreven a explorar otras propuestas que, afortunadamente, gozan del favor de ese público educado en el paladar.
Falta mucho, sí. Que nos conozcan, también. Pero hemos de ser los propios aragoneses quienes pongamos en pie nuestras cocinas honestas –y caben todas, locales y globales; creativas y tradicionales−, disfrutándolas y valorándolas en su justa medida. Yendo a comer y difundiéndolas.
Mejor paso a paso que un pelotazo auspiciado desde el exterior del sector, pues, por ejemplo, ¿quién se acuerda hoy de aquella nueva cocina asturiana?, tan venerada desde Madrid.